
Hasta no hace mucho se hablaba en política de polarización ideológica, un concepto que se refiere al grado de diferenciación programática o de políticas entre ciudadanos o partidos políticos. Este ha sido un rasgo sistémico típico, en la medida que, permite captar el alcance de la distancia ideológica entre actores políticos, generalmente en el eje izquierda – derecha.
En cambio, la polarización afectiva describe el crecimiento de emociones negativas hacia el grupo político contrario. Es algo así como una expresión visceral que no solo se detiene en marcar una opinión distinta, sino en la molestia que genera saber que alguien piensa de tal o cual forma. Con ello crece el desprecio personal.
Este nuevo concepto fue popularizado por estudios de ciencia política en Estados Unidos. Su principal tesis es que la polarización afectiva, ese antagonismo visceral entre votantes republicanos y demócratas, aumentó considerablemente. Incluso más que la polarización ideológicas, es decir, aquellas diferencias en el plano de las ideas y políticas públicas.
Esto ha generado una lógica de “nosotros contra ellos” que se escalado a niveles prenden luces de alerta por el menoscabo generado en la convivencia democrática. En estos términos, el adversario político paso de ser alguien a quien hay que derrotar a alguien al que hay que aniquilar. Por ello se entiende que la polarización afectiva tiene consecuencias profundas para el diálogo democrático y la gobernabilidad.
La polarización afectiva presenta una serie de rasgos inquietantes: la desconfianza interpersonal crece mientras aumenta la percepción de que el otro “no es confiable”, sólo por su afiliación política; también se observa una deslegitimación del adversario porque se pierde la capacidad de reconocer el pluralismo de ideas. Esto último trae como genera una ruptura de lazos sociales y en las redes se presenta una profundización de las burbujas ideológicas.
Las consecuencias parecen tener un denominador común en cuanto al deterioro del debate político, menor disposición al compromiso y reconocimiento del adversario, lo que en definitiva afecta la gobernabilidad. Pero también a nivel de convivencia, la política se vive como una guerra moral o incluso de estereotipos. Frente a este escenario, se vuelve imprescindible exigir responsabilidad a los líderes políticos.
El politólogo Mario Riorda sostiene que “las campañas electorales han muerto y los debates en torno a propuestas han sido suplantados por plebiscitos emocionales que se ponen en juego a partir de las dicotomías.” Y agrega: “hay dos características del discurso político actual: el discurso “simple”, se perdió el peso específico de las ideas y los argumentos, para darle lugar a los hechos y a las personas descontextualizadas, y la mayor capacidad de definir lo que “no se es” antes de lo que se representa. Ninguno de los dos elementos contribuye al debate”.
Los procesos electorales tenían una función relevante: servían como debate de futuras políticas públicas. Eso ya no queda tan claro. Todo se reduce a plebiscitos emocionales de los ejecutivos de turno, quienes a su vez replican a la oposición en los mismos términos. La arena política se llenó de actores justicieros que juegan a la justicia mediática y subjetiva. Las campañas argumentan más sobre el pasado que sobre el futuro. El diálogo democrático fue totalmente aniquilado y esa ausencia de diálogo es llenada con hostilidades y agresiones. La materia prima comunicacional es el otro en cuanto malo. En estos términos, se conforma una otredad restringida, negativa, donde la identidad del uno se forma por el contraste con el otro, sin entenderlo ni asumir su diferencia, sino combatiéndolo, negándolo.
Riorda sostiene que es el tiempo de los pseudoacontecimientos cuyo fin en sí mismo es convertirse en hechos comunicacionales sin importar su aporte a la política. Lejos de la idea de propuestas o aportes constructivos, sólo importa que finalmente sean autoprovechosos. Esto transforma a la política en un asunto público cotidiano para el consumo de los ciudadanos, con una drástica consecuencia: competencia de pseudoeventos y debates conflictivos de intrascendencias que compiten en intensidad con grandes políticas y decisiones públicas.
Las redes sociales se transformaron en los medios más idóneos para mantener la cohesión tribal estimulando rasgos identitarios y fomentando la lealtad a las pasiones. Todo se justifica por la defensa de la identidad, de allí la proliferación a niveles exponenciales de la violencia, las humillaciones, las transgresiones y las mentiras. La verdad se transformó en algo en disputa, amenazada permanentemente por la realidad ficcional creada por las fake news.
Campañas negativas: cuando se apuesta a las emociones para ganar elecciones
Si las personas sienten esperanza y creen que las cosas pueden mejorar, las decisiones se orientan a favor. Si, en cambio, predomina la desconfianza, la frustración o la indignación hacia un candidato o partido político, las decisiones se orientan en contra. Cuanto más intensa es la emoción, mayor será la fuerza e impulso de la decisión. Por eso, las emociones como el enojo, el resentimiento o el miedo resultan determinantes en cualquier elección.
El clima digital vinculado a la contienda electoral estuvo marcado por el desánimo y la bronca. Según un informe de Monitor Digital, el 81% de la conversación digital sobre las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre tuvo un tono negativo, reflejando una ciudadanía agotada por la polarización, la falta de propuestas y la desconfianza hacia la dirigencia política.
La conversación giró casi por completo en torno a Javier Milei lo que demuestra que la elección jugo la suerte de un plebiscito presidencial a lo largo y ancho del país. De acuerdo a datos recabados por Monitor Digital, tanto Fuerza Patria como La Libertad Avanza registraron un 85% de menciones críticas, con un sentimiento neto de -71%. Las conclusiones del informe fueron por demás llamativas: la campaña transcurrió bajo altísimos niveles de tensión emocional. No se vio ni entusiasmo ni esperanza y las redes funcionaron como un espacio de catarsis colectiva donde predominó el enojo.
En términos generales, los resultados de las elecciones legislativas a nivel nacional dejaron algo más que un mapa político: un país que se mira a sí mismo y no se reconoce.
La Libertad Avanza logró una victoria en medio de una economía colapsada, con denuncias de corrupción y una gestión que se sostiene sobre el marketing de la bronca más que sobre resultados concretos.
¿Cómo se explica el triunfo de Milei?, el componente emocional del voto fue determinante: una parte importante del electorado, aunque no valida en términos generales las políticas de presidente ni está del todo conforme con la situación actual del país, se vio obligado a elegir el “mal menor” ante el temor implantado por la narrativa libertaria sobre el “riesgo kuka”, que implicaba que estalle todo y crezcan las posibilidades del regreso de un gobierno kirchnerista en 2027.
El triunfo de Milei no puede leerse sólo como un fenómeno político, es también un síntoma social. Hay una parte de la sociedad que siente que perdió el futuro. Que el esfuerzo ya no alcanza. Y esa frustración, combinada con el desgaste moral de un sector de la dirigencia, se convierte en una bomba emocional que estalla en las urnas.
La aritmética electoral, sin embargo, deja un dato que no se debe perder de vista: la Alianza de La Libertad Avanza y el PRO no lograron contener la cantidad de votos que sacaron por separado hace dos años. Perdieron cerca de cuatro millones de votos a nivel país.
La nacionalización de la elección en Misiones
Los resultados de las elecciones legislativas en Misiones no escaparon a una tendencia que se repitió a lo largo y a lo ancho del país: se trató de un voto que buscó alinearse con el gobierno nacional. No se votó por la gestión local, sino por la aprobación de un rumbo económico a nivel nacional.
Los electores de los municipios más grandes de Misiones optaron por respaldar al sello del presidente Javier Milei. A partir del resultado, ahora pesa sobre el representante misionero de La Libertad Avanza una responsabilidad enorme que tiene que ver con responder y estar a la altura de las demandas de una sociedad que atraviesa el año más difícil de las últimas décadas.
Un tercio de los misioneros que se volcaron a las urnas el pasado 26 de octubre decidieron que Diego Hartfield sea el interlocutor directo del Gobierno Nacional. La lupa estará puesta sobre la figura de este novato dirigente y la forma en que se desenvuelve en el Congreso de la Nación. No se trata de un game de un partido de tenis ni de una rueda en la bolsa de valores, se trata de la defensa de los intereses de los misioneros ante la Nación. Tendrá un mandato legislativo para demostrar si está a la altura de un digno representante del pueblo misionero. Será su performance legislativa la que permitirá arribar a conclusiones definitivas.
La paradoja es por demás evidente: desde las urnas se pidió más motosierra. En el peor momento de la yerba mate, cuando los secaderos pagan precios por debajo del costo y las chacras se desangran por la pérdida de rentabilidad, los productores votaron por quienes desregularon su principal actividad económica. En las zonas forestales, donde las ventas se paralizan y los aserraderos trabajan por debajo de la mitad de la capacidad instalada, también ganó el sello de Milei. Los jubilados y los estudiantes de las universidades públicas, golpeados por el ajuste, no encontraron en el voto una herramienta de defensa. Casi cuatro de cada diez misioneros eligieron acompañar al partido del presidente Milei incluso a costa de su propio padecimiento, pero ahora exigirán que la economía comience a funcionar.
Lo cierto es que el mensaje de las urnas el pasado 26 de octubre fue doble: por un lado, la gente está de acuerdo con el rumbo económico adoptado por el presidente Milei, y por el otro, reconoce que el modelo provincial sigue siendo el que mejor interpreta sus necesidades. En este contexto, adquiere mayor valor la victoria del Frente Renovador en las elecciones provinciales del 8 de junio, en donde el ingeniero Sebastián Macías derrotó al ex tenista Diego Hartfield. En aquel entonces, la Renovación le ganó a La Libertad Avanza en una elección en donde se discutían exclusivamente los temas de Misiones. Ese antecedente hoy cobra otra dimensión: cuando se vota lo local, la gente sigue eligiendo a quienes gobiernan y conocen el territorio. Al fin y al cabo, el ex tenista y corredor de bolsa, es un desconocido para la mayoría de los misioneros. A juzgar por sus opiniones respecto a diferentes problemáticas de la provincia, no tiene un vínculo directo con la realidad provincial. A partir del 10 de diciembre, llegará el momento de demostrar qué nivel de compromiso tiene con la defensa de los intereses de Misiones ante el país central. El pueblo estará mirando con atención.
Por Nicolás Marchiori





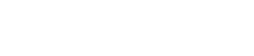




Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
RSS